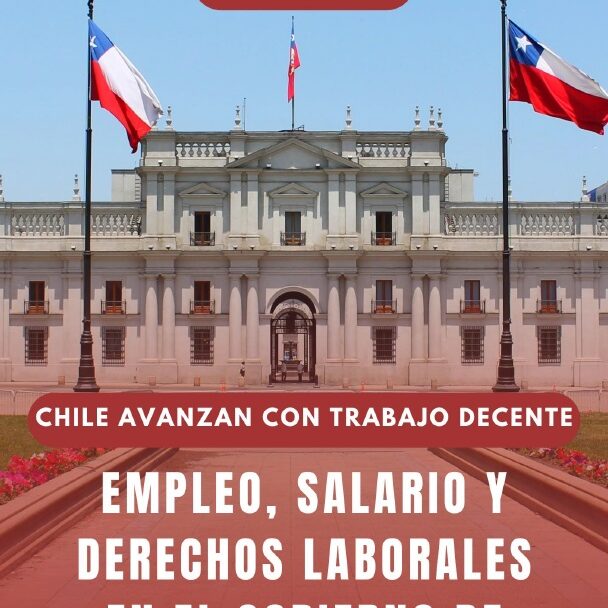Alexia Massholder
Docente de la Universidad de Buenos Aires;
Directora del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA) Argentina
Estas breves notas repasan muy sucintamente la presencia de Luis Emilio Recabarren en Buenos Aires entre 1917 e inicios de 1918, donde no sólo actuó políticamente en los inicios de los que sería el Partido Socialista Internacional (luego Partido Comunista) en Argentina, sino que desarrolló reflexiones sobre la organización popular iniciadas anteriormente en su Chile natal.
Si bien no hay precisión sobre los motivos determinantes de dicha instancia en Argentina, no llamaría la atención que las reiteradas amenazas y persecución sufrida por el dirigente chileno hayan incidido en la decisión del viaje que Recabarren hiciera desde Punta Arenas a Buenos Aires. Sí hay documentos que dan cuenta de una visita previa entre 1906 y 1907, en los que tuvo participación en diversas actividades políticas y sindicales del Partido Socialista, entre otras, como delegado de la Unión de Tipógrafos al Congreso de reunificación de las organizaciones obreras argentinas, instancia en la que polemizó abiertamente con los sectores anarquistas.[1]
En su estancia en Buenos Aires iniciada en 1917, Recabarren fue testigo (y actor) de un momento de crecientes tensiones al interior del Partido Socialista de la Argentina. Probablemente las conocía con anterioridad, teniendo en cuenta sus vínculos con personajes de dicho partido como Juan Bautista Justo, Juan Greco y Antonio Zacagnini, entre otros. Las diferencias políticas eran cada vez mayores entre el sector conocido como “parlamentario”, en el que se encontraba la conducción del partido, que desde la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 permitió el acceso de socialistas a cargos públicos, y un sector que será conocido posteriormente como los “internacionalistas”, que comenzaron a editar un órgano propio de prensa, La Internacional. Las diferencias entre ambos sectores radicaban en el posicionamiento internacional respecto a la Primera Guerra Mundial, frente a la que los internacionalistas sostenían el deber de luchar por la neutralidad de la Argentina, el activismo en apoyo a la naciente Revolución Rusa, y en el plano local las fuertes críticas que el sector internacionalista hacía a la conducción del partido, que consideraban como “reformista”, alejándose de sus inicios anti sistémicos revolucionarios producto del peso ideológico que en ellos generaba la inserción en la institucionalidad estatal. Para los internacionalistas, resultó evidente la necesidad de una organización nueva, que permitiera retomar el cauce de la revolución y profundizara el trabajo y la inserción en el movimiento obrero. Nace así el 6 de enero de 1918, bajo el nombre de Partido Socialista Internacional, el futuro Partido Comunista de la Argentina.[2]
El pensamiento y la acción de Recabarren en este contexto se insertan en el período de madurez de sus experiencias políticas previas a su muerte en 1924. En Buenos Aires, tomará partido por el sector de los internacionalistas, contribuyendo no sólo en la nueva conducción sino también en la creación de su órgano mencionado anteriormente, La Internacional. Respecto a su producción escrita, pueden mencionarse cuatro folletos: La materia eterna e inteligente, Lo que puede hacer la municipalidad en manos del pueblo inteligente, Lo que da el gremialismo, y Las proyecciones de la acción sindical. De todos ellos, nos interesa recuperar algunos de los aportes de este último. Algunos escritos de dicho trabajo habían sido publicados entre los meses de noviembre de 1916 y enero de 1917 en La Vanguardia, órgano del Partido Socialista Argentino, pero fueron luego aumentadas y publicadas como folleto.
Recabarren plantea en este escrito una profunda confianza formativa de conciencia en la experiencia de organización de la clase obrera. De todas ellas, es el sindicato la principal forma de organización que puede impulsar el movimiento inicial en un despliegue civilizatorio anticapitalista que demostrara las posibilidades de superación de la opresión y la explotación. Este proceso permitiría avanzar luego en formas de asociación cooperativa en producción, servicios, consumos, cultura, etc., para gradualmente poder construir niveles de organización municipal que expandieran su experiencia por todo el país. Esta gradualidad, opuesta a formas de irrupción violenta, iría generando a la par mecanismos de cohesión social que en proyección podrían alcanzar dimensiones estatales mayores.
Los sindicatos, sostiene Recabarren, si se desenvuelven con inteligencia constituirán núcleos imanados, que con fuerza de atracción creciente van influenciando cada vez en más trabajadores. Y su principal línea de acción debe ser el desarrollo de la capacidad intelectual y moral de los trabajadores, porque “es la fuerza intelectual la que dirige la fuerza material.”[3] Por eso la actividad formativa en el sindicato debe ser permanente. Y agrega “Para hacer desaparecer todas las formas de esclavitud, el sindicato ha de tener por finalidad precisa y clara: la socialización de los instrumentos de trabajo y la consiguiente abolición del régimen del salario. A esta finalidad indispensable no se llegará solicitando aumentos de salario, ni se llegará capacitando el 5 o 10 por ciento de los trabajadores.”[4]
Para finalizar, nos interesa subrayar la concepción profundamente política y no economicista del sindicato, cuando critica la idea de que “al sindicato deben venir los obreros a defender sus intereses económicos, sin diferencia de ideas políticas”, porque esto “quiere decir claramente que cada obrero, conservando sus afecciones políticas a los partidos de la clase burguesa y capitalista, o sin rumbos al respecto, se refugia en el sindicato solo para “mejorar” sus condiciones económicas. Todo esto es el más grave de los errores”.[5]
Estas formas de asociación, junto con la organización del Partido en diferentes lugares, constituirán una inteligencia y una moral tan fuertes que serán imposibles de derrotar con jueces o balas burguesas. Porque además, plantea Recabarren, el crecimiento de sindicatos y cooperativas tiene que poder además permitir ir apoderándose de municipios, para seguir expandiendo su lógica de formación intelectual y moral, de administrar y contar cada vez con mayores espacios de poder (en manos de los sindicatos) y poder ir verificando en pequeños espacios la posibilidad de abolir el sistema capitalista. Porque la violencia, sostiene, aplasta pero no convence. “Nuestra revolución es aquella que convence que el servilismo debe reemplazarse por la dignidad”.[6] Aunque Recabarren dice no hablar “ilusionado por el optimismo”[7], en este punto hay una confianza en que los burgueses tomarán conciencia de sus conductas viles, y que el germen de lo justo es imparable cuando se trabaja en los sentidos antes expuestos. Con todo, sus intentos de recuperación de un sindicalismo revolucionario se nos presentan en la actualidad como ideas fundamentales para recuperar, en el movimiento obrero organizado, el horizonte emancipatorio en Nuestra América. Y un estímulo más para volver al pensamiento de Recabarren, a cien años de su partida.
[1] Gabriel Gallardo A., “Recabarren en Buenos Aires 1916-1918: una estadía teórica decisiva”, Revista Izquierdas, 10, agosto 2011, p. 31
[2] Sobre los inicios del Partido Comunista de la Argentina puede consultarse Massholder, Alexia y López Cantera, Mercedes, Adelante Camaradas, Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2020. Disponible en https://elcefma.com.ar/
[3]Recabarren, Luis Emilio, Proyecciones de la Acción Sindical, Buenos Aires: Talleres Gráficos de La Vanguardia, 1917, p. 2.
[4]Recabarren, Luis Emilio, Proyecciones de la Acción Sindical, Buenos Aires: Talleres Gráficos de La Vanguardia, 1917, p. 3.
[5]Recabarren, Luis Emilio, Proyecciones de la Acción Sindical, Buenos Aires: Talleres Gráficos de La Vanguardia, 1917, p. 22.
[6]Recabarren, Luis Emilio, Proyecciones de la Acción Sindical, Buenos Aires: Talleres Gráficos de La Vanguardia, 1917, p. 86.
[7]Recabarren, Luis Emilio, Proyecciones de la Acción Sindical, Buenos Aires: Talleres Gráficos de La Vanguardia, 1917, p. 89.